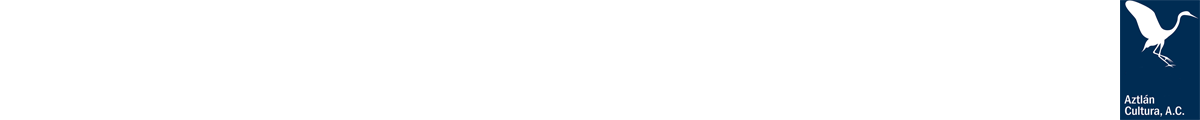En vísperas de la conquista española, el valle de México vivía una etapa de florecimiento urbano formidable. Había muchas ciudades, todas ellas populosas; los cronistas hablan de aglomeraciones en calles y canales, y se sorprenden por el bullicio de las plazas de mercado: Chalco-Atenco, Xochimilco, Coyoacán, Culhuacan, Iztapalapa, Tetzcoco, Tlacopan, Azcapotzalco, México-Tenochtitlan, México-Tlatelolco y decenas de villas medianas como Coatlinchan, Mixcoac o Tacubaya. Repartidos en estos centros de población del valle de México vivían algo más de dos millones de personas. La mayoría de estas ciudades estaba bajo el dominio de linajes de la nobleza nahua, pero en muchas de ellas había población de otras etnias, particularmente otomí y matlatzinca. Los nahuas usaban el término altépetl (que quiere decir cerro de agua) para referirse a la ciudad, con su población y sus tierras. Cada altépetl era dirigido por un tlatoani o rey, quien era auxiliado por una nutrida burocracia de jueces, recaudadores, capitanes y otros administradores. Aunque cada ciudad tenía bastante independencia en su administración interna, había tres grandes reinos con mayor jerarquía que todos los otros; recibían tributo de los demás y podían convocarlos a participar en guerras o en obras públicas: estos tres reinos eran Tlacopan, Tetzcoco y México-Tenochtitlan, la más famosa de las alianzas triples del Posclásico. Tlacopan obtenía sólo una quinta parte de la tributación de los señoríos subalternos y tenía poco peso en la alianza, mientras que Tetzcoco tenía una relación bastante simétrica con Tenochtitlan, excepto a la hora de hacer la guerra: no hay duda de que los mexicas eran los líderes militares de la alianza.

Xochipilli, dios de la música y la danza, cultura Mexica, periodo Posclásico tardío.
Museo Nacional de Antropología
La Triple Alianza era una necesidad; ningún reino del valle de México hubiera podido administrar solo el complejo sistema de rutas y plazas de mercado, provincias tributarias y redes de compromisos entre linajes nobles. Y no era nada más un asunto de capacidad administrativa; era preciso respetar la autoridad tradicional de los reinos sobre ciertas poblaciones y grupos étnicos. Esto nos ayuda a entender por qué los mexicas y los tetzcocanos, que acababan de derrotar en la guerra a los tepanecas de Azcapotzalco, invitaron a Tlacopan, reino tepaneca también, a incorporarse en la alianza: había que contar con el ascendiente que los tepanecas tenían sobre los pueblos del occidente del valle y de la zona de Toluca, en particular los matlatzincas; además, la plaza de mercado de Azcapotzalco desempeñaba un papel crucial en la economía del valle. La densidad demográfica y la complejidad urbana del valle de México a principios del siglo XVI se sustentaban en una agricultura muy próspera. En los dos siglos de historia precortesiana a los cuales se refieren las fuentes coloniales con detalle sólo se mencionan dos grandes hambrunas, resultado de sequías prolongadas. El alto rendimiento agrícola del valle se explica por el uso generalizado del regadío, en tierra firme, y por el sistema de chinampas, practicado en las islas y en las orillas del lago.
Las tierras se abonaban con fango y con excremento de murciélago, y algunos cultivos se producían a partir de un sistema de almácigos, que permitía colocar en cada parcela sólo las plantas más viables. Los productos agrícolas de los nahuas del Posclásico eran los mismos de los teotihuacanos, de los toltecas y de la mayoría de los pueblos mesoamericanos: maíz, frijol, calabaza (especialmente la especie Cucurbita pepo), chile, varios tipos de tomate, chía, amaranto y algunos otros. Además, el valle era capaz de proporcionar muchos otros recursos comestibles no agrícolas: gran variedad de peces, aves, ranas, insectos diversos, serpientes, conejos, venados y muchas especies más. En el fondo del lago había sal (en el sector de Tetzcoco), y en los bosques de las cercanías era posible cultivar el maguey y obtener leña. Algunos frutales, como el tejocote y el capulín, completaban los recursos de la región. Cada reino subsistía con la producción de sus propios súbditos más la que le tributaban otras poblaciones de su área de influencia. Los productores de cualquier asentamiento debían pagar un tributo en especie a sus señores, además de estar obligados a participar en la guerra y en las obras públicas. Los grandes reinos, como aquellos que integraban la Triple Alianza, recibían tributos de provincias distantes, y podían llenar sus almacenes con plumas de quetzal y guacamaya, oro y joyería elaborada, mantas decoradas, algodón, jade, cacao y otros productos. Estos bienes suntuarios estaban reservados para el uso de la nobleza y para las fiestas religiosas. En todas las ciudades nahuas del valle de México había una división básica de la población en dos grupos sociales: los nobles o pipiltin (singular pilli) y la gente común o macehualtin (singular macehualli). Se era pilli o macehualli por nacimiento, y sólo en casos excepcionales de valor militar un macehual podía ingresar en las filas de la nobleza. Los macehuales eran agricultores, pescadores, artesanos y trabajadores de otras especialidades, que pagaban tributo a la nobleza. Los pillis se ocupaban de tareas relacionadas con el gobierno, la justicia, la organización de la guerra y el culto religioso, y vivían de los productos que los macehuales tributaban a palacio y el tlatoani distribuía periódicamente.
Algunos pillis recibían el beneficio tributario de manera directa; tal era el caso de los jueces, pues la producción de ciertas tierras estaba vinculada a ese cargo. Y había incluso quienes poseían una especie de feudos, que podían vender y heredar; eran los oficiales que se habían distinguido en acciones de guerra y algunos nobles a quienes el tlatoani deseaba premiar: ambos recibían tierras para que gozaran de su producción y disfrutaran de los servicios personales prestados por los campesinos que las habitaban y trabajaban. La legislación fortalecía las diferencias de clase y contribuía a consolidar el prestigio y el poder de la nobleza. Los nobles usaban vestidos y joyas que estaban prohibidos para el resto de la gente. Aun en el supuesto de que pudiera comprarla en el mercado, un macehual no podía utilizar una joya de jade, y si lo hacía podía sufrir la pena de muerte. El vestido de los nobles era de algodón, y no de fibra áspera como el de la gente del pueblo; las casas de los nobles eran más ricas, más altas y mejor decoradas; los nobles podían tener muchas esposas, pero los macehuales no.
Los nobles dormían en cómodos lechos provistos de colchones de pluma, almohadones, sábanas de algodón y pieles de venado. Los macehuales vivían muy austeramente. Esta división de la sociedad en dos clases estaba matizada por una serie de excepciones y anomalías. Los artesanos no estaban obligados a participar en las obras públicas y solamente tributaban en especie; además, había artesanos muy prestigiados que se vinculaban al palacio y vivían cómodamente, al amparo de los señores. Los mercaderes tampoco tributaban con trabajo, ni estaban obligados a ir a la guerra como el resto de los macehuales: su servicio al reino se realizaba con la delicada tarea del espionaje en las ciudades enemigas, a las cuales ellos podían viajar sin despertar suspicacias. Los guerreros de elite, águilas, jaguares, coyotes, guerreros del batallón otomí, llevaban una vida muy singular: se entregaban con una valentía casi demencial al combate, y frecuentemente morían en el campo de batalla o en la piedra de sacrificios de sus adversarios, pero los días de paz gozaban de una situación de privilegio y reconocimiento social únicos, bailaban, bebían cacao, disfrutaban de la compañía de cortesanas; si algunos de estos guerreros llegaban a viejos, se dedicaban a instruir a los jóvenes en las escuelas.
Entre los campesinos había quienes trabajaban una tierra que consideraban propia, por ser miembros de alguno de los muchos calpullis (barrios formados a partir de los antiguos clanes), cuyo derecho de asentamiento había sido reconocido en la historia de un altépetl. Estos trabajadores, nombrados en las fuentes calpuleque (singular calpule), tributaban a su tlatoani. Pero había también campesinos que trabajaban y vivían en tierras que habían sido conquistadas y otorgadas como feudos a nobles u oficiales del ejército. A estos trabajadores se les da en algunas fuentes el nombre de mayeque (singular maye, poseedor de manos). En la documentación colonial se presenta la situación de los mayeque como peor que la de los calpuleque, y ello se debía, al parecer, al peso excesivo de las cargas tributarias, en especie y trabajo, que debían pagar al noble titular de la tierra. También se matizaba y enriquecía la escala social en su extremo inferior con aquella gente que vivía peor o en circunstancias más azarosas que los macehuales comunes. Las populosas ciudades del Posclásico dieron cobijo a vagabundos, delincuentes y malandrines de diversa índole.
En principio, todos los individuos estaban sujetos y protegidos por la comunidad a la que pertenecían, pero cuando un individuo llegaba a desprenderse de su comunidad, era imposible que se insertara en otra; no le quedaba más recurso que la vagancia. Y tal cosa podía ocurrir cuando un adolescente decidía escapar de la casa paterna, cuando alguien que había cometido un delito decidía huir de la ciudad para evadir a la justicia o incluso cuando una comunidad o una ciudad le aplicaba la pena del destierro a uno de sus miembros por alguna falta grave. Así surgieron, al parecer, los cargadores del mercado o tamemes (de tlamama, el que carga), los mendigos, las prostitutas, los ladrones y salteadores de caminos de que nos hablan las fuentes. Algunas descripciones nos presentan de modo bastante dramático a individuos andrajosos, desmelenados y llenos de raspones, que se tambalean en las calles, mal dormidos o borrachos, en el límite de la humanidad; deambulando nocturnos en las plazas de mercado, en busca de los desperdicios dejados por los tratantes. La presencia de estos individuos sueltos nos impresiona y nos resulta tanto más aberrante en cuanto es algo que sucede en una sociedad rigurosamente corporativa. Entre los nahuas del valle de México se pertenecía a un calpulli de trabajadores, a una tribu de mercaderes o a un linaje noble.

Piedra de Tízoc, cultura Mexica, periodo Posclásico tardío. Museo Nacional de Antropología
No pertenecer equivalía, casi, a no ser. Los linajes nobles estaban escrupulosamente documentados en los códices. La poliginia pertinaz permitía a las familias dirigentes formar una corte al cabo de una generación; podía haber una burocracia copiosa y sin embargo cubierta por auténticos parientes del soberano. Respecto a las comunidades de trabajadores, los calpullis (singular calpulli, plural calpultin), sabemos que constituían la célula fundamental de toda la organización social prehispánica. Hemos debatido bastante si se trataba de grupos gentilicios, a manera de clanes, o si eran demarcaciones administrativas construidas por la administración estatal. Las fuentes documentales, a fin de cuentas, indican que la respuesta está en un término medio: no hay duda de que en los calpullis había lazos de sangre: sus miembros estaban emparentados y reconocían antepasados comunes, pero al mismo tiempo, una vez establecidos en una ciudad y sometidos a sus leyes, los calpullis funcionaban como unidades administrativas para efectos de recaudación y participación en la guerra y en el culto religioso. Había un límite para la injerencia del tlatoani en los asuntos de los calpullis, pero asimismo había un límite en la autonomía de estas comunidades, y ese límite lo imponía su compromiso de obediencia a un poder superior, de naturaleza política. Los motivos de las comunidades para pertenecer a ese orden político saltan a la vista: vida urbana, mercado, protección militar e incluso protección divina.
Los calpullis tenían una intensa vida propia dentro de sus barrios urbanos. Rendían culto a su propio dios patrono, contribuían con trabajo rotativo al mantenimiento de su templo y a la protección de los desgraciados de la propia comunidad, organizaban sus festividades y se reunían cotidianamente en las plazas y callejuelas del barrio para descansar, conversar, hacer bromas. Cada calpulli reconocía a un jefe, al cual algunas fuentes denominan “hermano mayor”; este jefe tomaba las decisiones pertinentes con el auxilio de un consejo de ancianos. Las reuniones de este consejo y de los padres de familia de cada barrio se verificaban en una casa comunal. El tlatoani contaba con recaudadores y capataces que se encargaban de supervisar la tributación que cada calpulli debía pagar, y de organizar la participación de la gente del calpulli en las obras públicas. Además, los muchachos de los calpullis estaban obligados a acudir a una especie de escuela en la cual recibían adiestramiento militar, cuyo nombre náhuatl era telpochcalli, casa de jóvenes. En estas telpochcalli los muchachos del pueblo recibían instrucción de los guerreros experimentados, y quienes se distinguían por su valentía podían ascender hasta convertirse en capitanes o guerreros de elite, auténticos héroes a los ojos de aquella sociedad. Los jóvenes nobles acudían también a la escuela –la que las fuentes denominan calmécac–; allí recibían una educación más estricta y claramente orientada a las tareas de dirigencia: estrategia militar, sacerdocio, gobierno.

Pectoral de oro, cultura Mixteca, periodo Posclásico tardío. Museo Nacional de Antropología
Algunos de estos jóvenes permanecerían en los templos como sacerdotes del reino y otros se incorporarían a las tareas de administración y gobierno. En el calmécac se vigilaba con esmero la conducta de los jóvenes y se buscaba evitar que entablaran relaciones con mujeres. En las telpochcalli, por el contrario, la disciplina era más relajada, y al parecer ocurría con frecuencia que los muchachos tuvieran aventuras con muchachas de su misma condición, a quienes conocían en las prácticas de danza vespertinas que se realizaban en la cuicacalli o casa del canto. La pertenencia a una unidad mayor, a un reino, se refrendaba con la participación en las fiestas religiosas de la ciudad, que eran muchas a lo largo del año. Los jóvenes en edad escolar ejecutaban danzas y se involucraban en juegos y escaramuzas rituales, y toda la población contemplaba aquellos ritos que se realizaban en lo alto de los templos del recinto sagrado central, y participaba más activamente en aquellos que tenían lugar en las calles y plazas de la ciudad y en los santuarios de los alrededores. Los ritos más intensos de cuantos se celebraban en las ciudades nahuas tuvieron que ser aquellos que involucraban la muerte de algunos seres humanos. Los mexicas se distinguieron entre todos los pueblos del México Antiguo por el frenesí con que practicaron el sacrificio humano, en varias modalidades. A veces era preciso sacrificar a decenas de bebés para agradar a Tláloc, dios de la tormenta y la lluvia; se les arrojaba en remolinos de agua o se les sacrificaba en altares levantados en las montañas.
En una de las fiestas anuales se decapitaba a una anciana, y un guerrero corría por la ciudad, sujetando por el pelo la cabeza cercenada y agitándola en todas direcciones. Para rendir culto a Xipe, dios de la primavera, un sacerdote deambulaba cubierto con la piel de un sacrificado…La herida, el desmembramiento, la muerte, eran una presencia constante en la ciudad de Tenochtitlan y en otras ciudades vecinas. La población tenía oportunidad de sobreponerse a estas escenas dramáticas participando en la catarsis de las diversiones públicas: juegos callejeros, ritos con aspectos chuscos como el del palo ensebado y comedias ridículas en las cuales la gente podía burlarse de muchachos vestidos de abejorros que tropezaban y caían de una cornisa, o de actores que fingían ser viejos, tullidos, enfermos. Además de su significado religioso, no cabe duda de que algunas jornadas sacrificiales tenían por objeto exhibir la fuerza militar de los ejércitos de la Triple Alianza. La campaña contra la Huasteca emprendida por Ahuítzotl, el más belicoso de los tlatoanis mexicas, culminó con el sacrificio de miles y miles de enemigos, hombres, mujeres y niños, que durante cuatro días y sus noches formaron cuatro filas frente a las escalinatas de otros tantos templos del valle de México, en espera de su turno para subir a la piedra de los sacrificios. Mientras marchaban a la muerte hacían un canto triste de ave, como era la costumbre.